Asesinatos, censura y fuego purificador: la represión de la II República para instaurar un pensamiento único
En 'La librera de Madrid', Mario Escobar se adentra en la historia de una librera que se topa con la Guerra Civil y la represión gubernamental
La oscura verdad de la Francia que colaboró con el nazismo: «Sus leyes raciales fueron tan crueles como las alemanas»
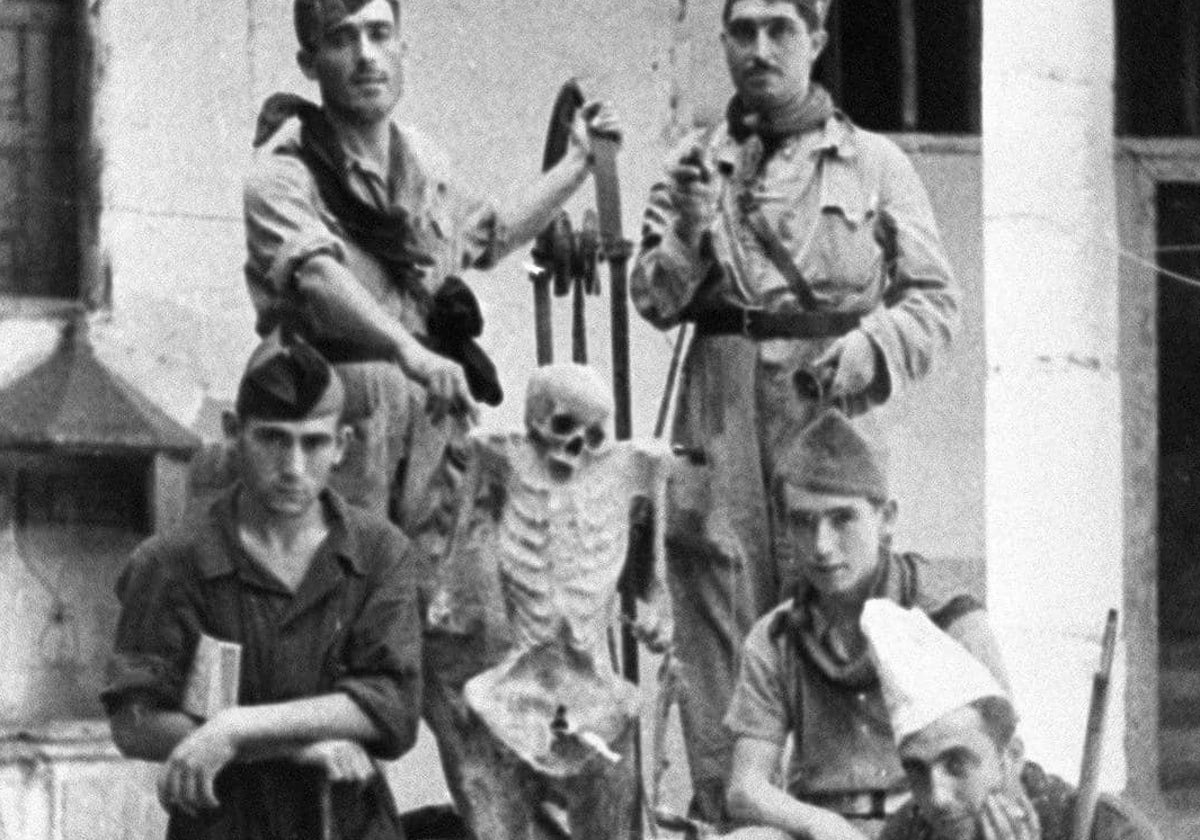
Corría finales de noviembre de 1936 cuando Pedro Muñoz Seca, el 'fénix de los ingenios' del siglo XX, fue sometido a un juicio sumarísimo... de menos de media hora. Preso en la madrileña cárcel de San Antón, este intelectual supo desde un primer momento que iba a morir a manos del bando republicano. Hasta tal punto lo tenía asumido que ofreció a sus compañeros reos realizar una serie de ejercicios espirituales y confesarse. Acertó. El día 28 de ese mismo mes, las Milicias de Vigilancia de Retaguardia le fusilaron sin piedad en Paracuellos del Jarama. Aquello fue, en palabras del historiador y escritor Mario Escobar, una tropelía que demuestra la caza indiscriminada que hubo hacia la cultura por parte de ambos bandos; los unos y los otros. Un tema que analiza en su última novela histórica, 'La librera de Madrid', y por el que le preguntamos hoy en ABC.
–Últimamente se está centrando en historia de mujeres.
Sí, la verdad es que siempre lo he hecho. Más o menos desde que empecé con 'Canción de cuna de Auschwitz', y luego con otros tantos libros como 'Los niños de la estrella amarilla'. Son personajes que han quedado muy olvidados. La mayoría de las novelas actuales centran el enfoque en los conflictos bélicos, especialmente en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Civil Española, y los dejan a un lado. Por eso mi 'obsesión'.
Tengo muchos ejemplos a lo largo de estos años, como Beatriz de Bobadilla, a la que doy vida en 'La gobernadora', o la primera mujer almirante. Pero también es verdad que siempre busco protagonistas y tramas que no sean tan conocidas, por lo menos para la sociedad española o la cultura hispana, y que hayan aportado algo a nuestro pasado. En este caso, la librera es clave en un momento en que hubo una gran persecución a la cultura y a la literatura. Personajes así sirven para darnos esperanzas, porque ellos la tuvieron en un mundo que se estaba autodestruyendo, como fue el de la Guerra Civil.
–¿Qué hay de histórico y qué de fábula en este personaje concreto?
Mi protagonista, Bárbara, es el cóctel de varios personajes. Una es Françoise Frenkel, una librera de obras francesas en Berlín durante el periodo de la guerra. Escribió un diario de sus peripecias, que fueron muchas porque tuvo que huir de Berlín y su marido fue capturado. También mezclo a otros personajes como Sylvia Beach, la fundadora de la librería 'Shakespeare and Company' en París; ella fue la primera que publicó obras como el 'Ulises' de Joyce. Pero como estas hubo otras tantas que se vieron obligadas a esconderse de los totalitarismos y crearon sus pequeños paraísos de cultura y de libertad entre las estanterías.
–¿Por qué ambientar la novela en Madrid?
Era perfecto. Ese Madrid asediado por el Ejército Nacional me permitía hacer una fotografía, un gran mural, de todo lo que fue ese período y de cómo lo vivieron ambos bandos. Además de que también me dejaba elaborar una instantánea de la capital durante la Posguerra. En todo caso, mi objetivo ha sido narrar un poco lo que pasó en ambos ambos... Porque, al final, las guerras son rostros humanos.
La librera de Madrid
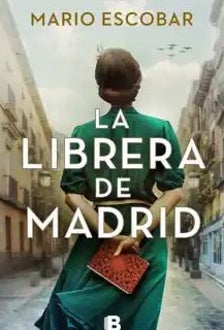
- Editorial Ediciones B
–¿Hubo persecución a determinados libros o autores durante la Guerra Civil?
Por ambos bandos en realidad. En el Nacional hubo una lista de libros prohibidos que incluía, como era lógico, todos los ensayos marxistas y comunistas, aunque también a algunos autores como Freud. Esta lista la elaboró Falange y estuvo vigente durante la guerra y los años posteriores. De hecho, hubo quema de obras a medida que avanzaban en el frente. Casas del pueblo, bibliotecas, escuelas... Allí fue donde les prendían fuego.
–¿Y en el bando republicano?
Sí, también hubo una serie de escritores prohibidos, principalmente los que estuvieron en el bando Nacional. Miguel de Unamuno, Pedro Muñoz Seca... También hubo mucha purga de libros en librerías y editoriales; algunas llegaron a colectivizarse. Un ejemplo muy curioso fue la Editorial Castro. Habían sacado muchos libros ambientados en el Oeste, novelas, clásicos.... Los vendían en los quioscos por entregas o a través de colecciones. Eran tan importantes que tenían su sede en Carabanchel, en el Palacio de la Novela, un edificio que habían mandado construir.
Esta editorial fue colectivizada a partir de 1937, y el editor se vio obligado a huir. Desde ese momento, el Gobierno se dedicó a editar en su sede obras que promovieran el ardor patriótico republicano. Biografías de guerrilleros, ideas marxistas... Se dedicó, en esencia, a la propaganda.
–¿Había también quemas de libros?
En efecto. Los milicianos purgaban los libros que consideraban contrarios. También hubo censura, persecuciones... En la novela hablo, por ejemplo, de la checa de Buenavista, una de las más crueles que hubo en Madrid en este sentido. Lo peor fueron los asesinatos de intelectuales como Muñoz Seca, que murió fusilado en Paracuellos por esa mezcla de descontrol y miedo al contrario.
–¿Por qué ese descontrol?
El problema es de origen. Cuando se produjo el Golpe de Estado, como el Gobierno no se fiaba del ejército, lo disolvió y basó su poder en las milicias. Eso fue un desastre. En 1937, cuando accedieron los comunistas al poder, se intentó profesionalizar más, pero ya era tarde. ¿En qué derivó todo esto? En descontrol, matanzas indiscriminadas y escándalos. Indalecio Prieto no creía lo que estaba pasando y se enfrentó a Largo Caballero, el Lenin español, para escapar de aquella radicalización que afectaba a todos los ámbitos de la sociedad. Las purgas llegaron a tal extremo que se acababa con gente por portar sombrero o corbata. Con estos mimbres, no es raro que se atacaran librerías y autores. Los primeros días de 1937 fueron una degollina de intelectuales, se destruyó toda la vida intelectual en Madrid.
–Habla también del cierre de las tertulias literarias...
Las más famosas fueron cerradas por peligro de muerte hasta los años cuarenta, más o menos. Pero algunas librerías continuaron abiertas porque la gente tenía el deseo de leer para evadirse. La llegada de Franco al poder, sin embargo, marcó de nuevo el inicio de las purgas. Una de ellas fue Librería Española y Extranjera, que estaba cerca de Gran Vía, por ser protestante. Todos sus fondos tuvieron que guardarse y hubo que esperar dos décadas hasta que se abrieron con normalidad.
–En la novela se centra mucho en el asedio de Madrid...
Porque fue clave. En 1937 parecía que iba a caer Madrid. De hecho, el Gobierno se trasladó a Valencia. La capital se dio por perdida, y eso molestó muchísimo a los milicianos. A cambio, en la ciudad se organizó un ejército eficaz que consiguió detener las primeras embestidas de Franco. A partir de entonces, la segunda maniobra consistió en aislarlo y matar a los defensores de hambre. Ahí empezó la lucha por el control de la carretera de Valencia. A cambio, se permitieron las persecuciones en zonas como el barrio de Salamanca. Muchísimas personas tuvieron que huir y esconderse en embajadas. Cerca de cien mil.
–Afirma que la posguerra fue igual de dura a nivel cultural...
Hay que pensar que habían huido muchos catedráticos, profesores universitarios, escritores, intelectuales... Muchos se marcharon a México, Argentina y Francia. Hasta el punto de que algunas de las mejores editoriales mexicanas las fundaron republicanos españoles. Grijalbo es el mejor ejemplo. Al final, hubo un yermo de pensamiento que no se palió hasta décadas después. España no se abrió al mundo hasta los años sesenta y setenta, con la llegada de los tecnócratas. En los cincuenta, es cierto, había habido un resurgir de editoriales, pero vigiladas por la censura, que también llegaba a las artes. Es curioso, pero en esa época se dieron paradojas como que Camilo José Cela era censor y, a la vez, sacaba sus libros en Buenos Aires.
–¿Cómo era esa censura?
Había una censura moral, motivada por los sacerdotes y que luchaba contra aquellos libros que se enfrentaran a la doctrina católica, y una ideológica, centrada en que ningún libro tuviera reminiscencias o comunistas. Se secuestraban ediciones, se limitaban los mensajes... Si habías colaborado con la República, no te permitían ejercer. Por eso, muchos autores escribían con pseudónimo. Un caso curioso es el de la Librería Pérgamo, la más antigua de Madrid. Se fundó en 1946 por un republicano represaliado y, a pesar de que le persiguieron, vendió cientos de libros prohibidos de autores que editaban desde América.
–Hay un aspecto bastante olvidado que usted aborda en su obra: la creación de la Feria del Libro de Madrid.
Sí. La primera fue en 1933. Rafael Giménez Siles la fundó. Fue un editor que empezó a trabajar en la época de Primo de Rivera a pesar de que estaba en contra de la dictadura. Estaba obsesionado con fomentar la cultura. La inaugural se hizo en Recoletos, y es curioso, pero muchos libreros se negaron porque consideraban que sacar el libro a la calle era contaminarlo. Al año siguiente ya la apoyó el Gobierno republicano y amasó un gran éxito. A pesar de ello, Franco mantuvo la tradición.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete


Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete