Tres exploradores españoles (casi) a la altura de Colón que cayeron en el olvido
Miles de libros y cientos de películas se han ocupado del descubrimiento de América y las gestas de Francisco Pizarro o Hernán Cortés, mientras otros descubrimientos importantes pasaron desapercibidos
Podcast de Historia: El mayor héroe de la exploración antártica del que nadie quiso hablar

El descubrimiento de América por parte de Colón en 1492 es uno de los episodios más importantes de la historia de la humanidad. Aquel salto de gigante abrió el camino para que otros exploradores como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, entre otros, llevaran a cabo sus conquistas en el nuevo continente. Poco gente no ha escuchado hablar de estos personajes en la actualidad, ya que se han escrito miles de libros y se han rodado decenas de películas y series sobre ellos. El foco que se ha puesto en ellos ha sido tan grande, que otras figuras importantes de aquel periodo en el que el mundo conocido se ensanchaba continuamente han pasado desapercibidos.
Hablamos de otros grandes exploradores españoles que protagonizaron gestas parecidas fuera de América y que han caído prácticamente en el olvido. Descubrimientos que no han sido tan investigados desde el ámbito académico en los últimos siglos o que, incluso, otros países han intentado atribuírselas. Hoy en ABC vamos a ponerles tres ejemplos sorprendentes de los que es probable que nunca haya escuchado hablar.
El primero de ellos es Juan Bermúdez, que nació en la segunda mitad del siglo XV en la localidad onubense de Palos de la Frontera, en el seno de una familia con una fuerte tradición marinera. Eso le llevó a echarse a la mar desde muy joven y tuvo la fortuna de ser seleccionado por Colón como tripulante en la travesía a América de 1492. Aquel fue su primer viaje, aunque cruzó el Atlántico otras diez veces más como piloto o maestre, estableciendo un récord nunca superada por otro europeo en los siglos XVI y XVII.
En aquella primera travesía de 1492, Bermúdez estuvo embarcado en La Pinta. También fue escogido para formar parte de la tripulación en el segundo viaje a América, enriqueciéndose hasta el punto de poder capitanear en los años sucesivos su propia carabela, La Garza, con la que se dedica a transportar personas, animales, mercancía y herramientas a los asentamientos que se iban estableciendo en el nuevo continente. Sin embargo, la expedición por la que escribió su propia página de oro en la historia de las conquistas no se inició hasta julio de 1505 en Sevilla, sede central de la Carrera de Indias.
El viaje de ida hasta La Española, en el Caribe, se produjo sin contratiempos y descargó sus mercancías sin problema, pero cuando inició el regreso todo se complicó. Una tormenta sorprendió a La Garza y le desvió del rumbo en dirección norte en vez de a las Azores, como era habitual. La travesía se descontroló y le llevó en paralelo por las costas de la península de Florida empujado por la corriente que se originaba en el Golfo de México. Cuando llevaba unos días navegando, Bermúdez alcanzó un pequeño archipiélago al que bautizó como las islas Garza, en reconocimiento a su carabela, que se encontraba al norte de Puerto Rico y República Dominicana
Más tarde, fueron renombradas como las islas de Juan Bermúdez y, por último, como Las Bermudas, tal y como se las conoce actualmente. Son más de 150 y Bermúdez las reclamó como parte del Imperio español. Sin embargo, la expedición no desembarcó por el riesgo a encallar y fue merecedor de ese derecho. Más tarde, fueron colonizadas por los ingleses. En la crónica de Indias que publicó Pedro Mártir de Anglería en 1511, 'Legatio Babylonica', ya aparecía representada una isla llamada La Bermuda en el Atlántico, aunque no se mencionaba a su verdadero descubridor.
Las Fuentes del Nilo
Medio siglo después nos encontramos con otro ejemplo de como han sido olvidadas las hazañas de algunos exploradores españoles. Hablamos de Pedro Páez Jaramillo, un sencillo misionero jesuita de Olmeda de las Fuentes (Madrid) al que casi nadie conoce hoy a pesar de haber descubierto las famosas fuentes del Nilo Azul. «Un lugar que, durante 2.000 años, fue el secreto geográfico más grande desde el descubrimiento de América», apuntó Alan Moorehead en 'El Nilo Azul' (Hamish Hamilton, 1962).
Según explica José Antonio Crespo-Francés en un artículo publicado en la revista 'Atenea' en 2009: «Pese a que muchos expedicionarios regresaron como héroes y sus trabajos fueron estudiados y divulgados, este explorador y su formidable obra cayeron en el olvido. Incluso escribió tres tomos sobre Etiopía que no se editaron hasta 1945, a pesar de su valor».
El objetivo de sus expediciones por África a finales del siglo XVI y principios del XVII era difundir la doctrina católica. En aquel momento, se sabía que el Nilo Azul y el Nilo Blanco confluían para formar el río más largo del mundo. Sin embargo, había una pregunta que los etíopes y los egipcios no sabían contestar: ¿dónde nacía? Durante mucho tiempo, los exploradores y ejércitos supieron llegar a la unión entre ambos, pero no más allá por sus cataratas y accidentes geográficos. Ni siquiera lo consiguieron con el mapa que Ptolomeo había dibujado, con precisión, de 6.700 kilómetros de él.
Muchas sociedades geográficas intentaron llegar a su origen, pero todas fracasaron. Nadie se enteró hasta dos siglos después, pero Páez Jaramillo lo consiguió. Salió de España en 1588 hacia Goa y continuó hasta Etiopía. Allí fue capturado por los árabes y vendido como esclavo a los turcos. Pasó siete años preso y, tras ser rescatado, decidió seguir su labor evangelizadora en Etiopía. Esta vez consiguió asentarse, aprender el idioma y las costumbres y ganarse el corazón del pueblo. «Su fino sentido diplomático y simpatía espontánea, así como una impecable formación como arquitecto y políglota, le llevó a ser amigo y consejero de los emperadores Za Dengel y Melec Segued III, a los que convirtió al catolicismo», apunta Crespo-Francés.
En uno de sus interminables viajes en 1618, Páez Jaramillo llegó sin pretenderlo a las ansiadas Fuentes del Nilo Azul, pero no clamó a los cuatro vientos su descubrimiento. Tan solo dejó escrito como testimonio la siguiente frase en uno de sus libros: «Confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon el Rey Ciro, el gran Alejandro y Julio César». No le dio más importancia y se dedicó a levantar una iglesia en Górgora y un palacio de dos plantas a orillas del lago de Tana, en el oeste de Etiopía, así como a escribir la historia de aquellas tierras, que no fue publicada hasta 1945 y en portugués.
Varios exploradores del siglo XIX se atribuyeron su descubrimiento, sin saber que Páez Jaramillo ya lo había conseguido dos siglos antes. En las últimas tres décadas, algunos autores se han interesado por su vida. En 2001, Javier Reverte escribió una biografía titulada 'Dios, el diablo y la aventura' (DeBolsillo). El misionero murió en 1622 con 58 años y fue enterrado cerca del nacimiento del Nilo Azul, en la capilla principal de la antigua iglesia de Górgora que hoy está abandonada. Se encuentra en tan mal estado que podría desaparecer entre la maleza.
Persépolis
El 17 de julio de 1618, García de Silva y Figueroa se encontraba por fin ante Abbás el Grande de Irán. Enviado por Felipe III como embajador, a este soldado y explorador español –nacido en Zafra, Badajoz– le costó cuatro años llegar a su cita con el Sha para intentar establecer una alianza militar contra los turcos. Durante el viaje sorteó todo tipo de peligros y aventuras para exponerle los planes del Rey de España al líder persa, pero, una vez allí, este se negó a recibirle y le ordenó que regresara sin una respuesta. Nada de eso debía importarle ya a nuestro protagonista, porque acababa de realizar uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia: Persépolis, la antigua y desaparecida capital del Imperio persa.
A raíz de ello, el embajador –que aparece arriba según la ilustración de Miguel Zorita – se convirtió en el primer europeo en ofrecer una descripción de la escritura cuneiforme, la más antigua del mundo. Dejó para la posteridad, además, uno de los libros de viajes más bellos de los últimos siglos: 'Comentarios de don García de Silva y Figueroa de la Embajada al rey Abbás de Persia' (Ediciones Orbigo, 2015). Una obra que, a pesar de su importancia y del revuelo que causó en el ambiente intelectual de Europa a principios del siglo XVII, no fue traducida al español hasta el siglo XX y condenó al embajador al olvido.
Han sido algunos los historiadores que han intentado contar su vida en épocas pasadas, pero «es notablemente poco lo que se conoce», apuntaba Joaquín María Córdoba en su artículo 'Un caballero español en Isfahan' (CSIC, 2005). Su viaje se había iniciado en Lisboa, en 1614. Permaneció dos años retenido en Goa, la capital de la India Portuguesa y cruzó después el Océano Índico para llegar a la costa de Arabia el 8 de abril de 1617. Después costearon Omán y atravesaron el estrecho de Ormuz hasta llegar a Persia, donde descubrió que el Sha se encontraba realmente en la zona del Caspio. En noviembre el embajador marchó a Shiraz y allí decidió esperar hasta la primavera para ir a su encuentro.
Cuando se echó de nuevo al mar en abril de 1618 con rumbo a Isfahan, en Irán, se apartó de la ruta para ver unas ruinas de las que le habían hablado. En su libro las denomina «Chilminara». Tenía la intuición, por lo que había leído en las fuentes antiguas y por lo que le habían contado en Europa, que, «sin poderse dudar de ello, este sitio debe ser la antigua Persépolis». Cuando descubrió las ruinas, se quedó tan perplejo que no dudó ni un minuto de ello. La carta que le mandó a su amigo el marqués de Bedmar, embajador en Venecia, era tan rica en detalles y explicaciones que la noticia circuló rápido entre los ilustrados de las principales ciudades de Europa.
Figueroa llegó a la conclusión de que los símbolos cuneiformes que adornaban aquellos templos no eran simples ornamentos, sino una forma de escritura. António de Gouveia (1602) y Giambattista y Gerolamo Vecchietti (1606) ya los habían reconocido como un tipo de escritura en otras esculturas halladas, pero será el embajador español el primer occidental en describirlos, junto a todos los detalles arquitectónicos de aquella ciudad perdida. Sobre todo, el gran templo que contaba con numerosas ventanas, puertas y columnas derribadas en el patio principal. Esta zona llamó poderosamente su atención, ya que contaba con inscripciones en los arquitrabes y los frisos.
Al final de esta descripción, Figueroa razona su hipótesis de que Chilminara era Persépolis, para lo que recurre tanto a las fuentes clásicas como a los informes que en España le había facilitado fray Antonio de Gouvea. Fue así como concluyó que aquella era la capital «sepultada por tantos siglos». « La última anotación es de una melancólica y poética belleza, cuando dice que al anochecer, recogiéndose el embajador hacia Margascan, sobrevoló su séquito gran número de cigüeñas que, a su vez, volvían a los nidos instalados sobre las legendarias columnas», apunta Córdoba en su artículo.
Es una lástima que los logros de nuestro embajador tardaran tanto en ser reconocidos. Lo intentó un editor parisino llamado Wicquefort, que publicó una traducción francesa de un manuscrito incompleto 43 años después de su muerte. La obra, sin embargo, cayó en el olvido no mucho tiempo después, entre el alud de nuevas publicaciones cada vez más completas y llenas de grabados magníficos. La primera edición española del viaje de Figueroa no llegó a nuestro país hasta 1903.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
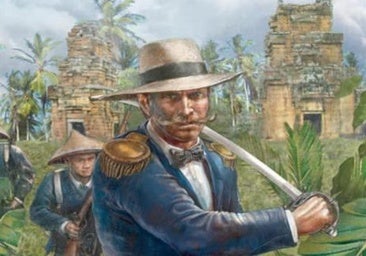
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete