Marrakech en español
Pasajes del XXI
El escritor visita la capital de Marruecos para hablar de la presencia del país en su obra y de los vínculos históricos y literarios entre las dos orillas
Parada anterior: Con Don y Ray en La Jolla

En la medina de Marrakech hay fachadas que muestran los estragos del reciente seísmo. No se han venido abajo, pero las grietas y los puntales revelan que no han estado lejos. Hablando de terremotos y de edificios fracturados, hay en la ciudad una ruina ... insigne, el palacio Badi, sobre el que corre una historia que si no es verdadera bien merecería serlo. Dicen que una vez que estuvo concluido, su promotor, el sultán saadí Ahmed al-Mansur, vencedor de Alcazarquivir, se lo mostró a su bufón y le preguntó su opinión sobre aquella grandiosa obra. «Hará unas magníficas ruinas», se cuenta que fue el veredicto del hombre que entretenía el tedio del sultán. Como sabrán quienes hayan leído al escritor y pintor Mahi Binebine, cuyo padre desempeñó ese oficio junto a Hassán II –según cuenta amargamente en su libro 'Yo, bufón del rey'–, en la corte marroquí el puesto está reservado a hombres doctos en el Corán, diestros en el verso y la narración y de una inteligencia fuera de lo común. La sutil clarividencia de aquel predecesor del progenitor de Binebine la atestiguan hoy los restos del Badi, que causan una memorable impresión.
No hay mucho tiempo en este viaje para el turismo: ni para volver a ver el palacio Badi ni para recorrer con detenimiento la medina, ni para acercarse a los jardines de la Menara o al lujo desproporcionado del hotel de La Mamounia, ese que gracias al inevitable Winston Churchill y a algunos otros sigue ejerciendo como imán de los caprichosos de todo el mundo, especialmente en su fracción anglosajona. Tampoco lo siente el viajero como una afrenta: lo bueno que tiene volver a una ciudad que ya se conoce, y en la que se han cumplimentado los hitos obligados, es que uno puede recrearse sin más y sin apremio en lo que más le apetece, aunque la brevedad de la visita y la agenda profesional que la motiva dejen pocos resquicios para el esparcimiento.
MÁS PASAJES DEL XXI
Basta, pues, con dar un paseo por los alrededores de la mezquita de la Kotubía, y admirar ese minarete almohade que como sus dos parientes, la Giralda de Sevilla y la Torre Hassán de Rabat, imanta la mirada y se recorta contra el cielo –el de Marrakech, hoy, nuboso y azul– con esa sobria elegancia que distingue a sus artífices de los que remataron la torre sevillana. O con callejear por la medina sin mayores pretensiones y sin que de la razia se derive más botín que algunas figurillas africanas de incierto origen –te dicen que la de madera que representa a una mujer embarazada es de Camerún, y los monos de metal toscamente fundido, de Gabón, pero vaya usted a saber– para llevar a la familia. Aquí no importa tanto la exactitud como la emoción inmediata que producen las cosas y los instantes.

Por eso, tampoco puede faltar un paseo, o dos, por la plaza de Xemaá-el-Fná: a mediodía, cuando parece una plaza más, no demasiado racional ni agraciada, y en la hora del atardecer, cuando se convierte en el centro de una agitación espléndida y armoniosa que ni la declaración como patrimonio inmaterial de la Humanidad ni la curiosidad banal de tantos forasteros han conseguido devaluar del todo. Es allí donde toma conciencia el viajero del significado de este viaje. Si finalmente la Unesco le dio tan alta distinción, fue en gran medida por los buenos oficios literarios y la tenacidad de un escritor español, Juan Goytisolo, de cuya mano la conoció quien ahora regresa a ella por cuarta vez. Antes de tener la oportunidad de pisarla, pudo leerla en el capítulo final dede su novela 'Makbara', titulado, precisamente, 'Lectura del espacio en Xemaá-el-Fná'.
Dos mundos
Gracias a la obra de Goytisolo, maldita primero y después bendecida con el premio Cervantes, pudimos muchos percibir mejor el tejido inagotable que entrelaza las dos orillas del estrecho de Gibraltar: su historia, su gente, su modo de ver la vida y también de decirla y escribirla. A ambos lados, siempre ha habido quienes se empeñan en ensanchar la zanja, y nunca les han faltado instrumentos: la religión, la política, los intereses que se convierten en motor de la humana codicia y que propician la aversión y el enfrentamiento entre los vecinos, entre los parientes e incluso, llegado el caso, entre los hermanos.
Nadie está exento de estas miserias. No faltan entre los de uno, donde no se erradica el menosprecio al que con demasiada soltura aún se le sigue llamando moro; ni entre los marroquíes, que no terminan de sacudirse lastres que entorpecen su progreso y complican las buenas relaciones con la orilla norte. Inundar de hachís las costas de Cádiz, o no hacer nada eficaz por impedirlo, es un ejemplo incómodo. Y sin embargo, frente a quienes porfían en enconar todos los desencuentros, quizá con el secreto afán de agravarlos y hacerlos irreversibles, este viaje a Marrakech le ofrece a uno razones para mirar de otra manera y para invitar a la esperanza, sin caer en visiones ilusas o simplistas de asuntos que son complejos y no tendrán fácil ni inmediata solución.
Marrakech ofrece razones para invitar a la esperanza, sin caer en visiones ilusas o simplistas de asuntos que son complejos
Sucede en la facultad de Filología de la universidad Cadi Ayyad de Marrakech, a cuyo departamento de español invitan al viajero para mantener un encuentro con sus profesores y sus alumnos y hablar de la presencia de Marruecos en su obra y de los vínculos históricos y literarios entre las dos orillas. Junto a él, interviene su traductor al árabe, el profesor de la universidad de Fez Ahmed Benremdane. La sesión se prolonga durante toda la mañana. Nadie tiene prisa por levantarla y hay ocasión para abordar multitud de temas, no pocos de ellos espinosos. A fin de cuentas, buena parte de la obra que se comenta tiene que ver con la etapa histórica del protectorado español sobre el norte de Marruecos, y con la sangrienta y dilatada guerra –de quince años, ahí es nada– que hubo que sostener para establecerlo.
Lo que impresiona y conmueve al viajero –que del exquisito conocimiento de su lengua y la erudición honda y humilde del profesor Benremdane ya tenía sobrada noticia–, es la ilusión y el entusiasmo que percibe entre esos jóvenes marroquíes –lo son también los profesores– por adentrarse en un idioma y una cultura de cuya proximidad en todos los sentidos son mucho más conscientes que la mayoría de los españoles. Y lo que tiene un especial valor, aunque tampoco sea quizá percibido allende el Estrecho, es que este nuevo y pujante centro del hispanismo se establezca precisamente en Marrakech, y en una universidad que por su ubicación –en el territorio del antiguo protectorado francés– tiene más influencia francófona. Gracias a la labor de estos profesores, respaldada con inteligencia por el Instituto Cervantes de Marrakech, se abre un pasaje entre los dos países y las dos culturas que refuerza esa conexión profunda, sobre la que pueden asentarse otras formas de solidaridad y cooperación entre dos pueblos unidos por la geografía y la historia. Es una buena noticia que no da nadie, y que merece ser conocida.
El problema de la xenofobia
En la conversación hay espacio para todo, también para los problemas de integración y xenofobia que suscita la presencia de la nutrida comunidad marroquí en España. Recuerda el viajero que en el reciente Mundial de fútbol los aficionados marroquíes provocaron disturbios graves tanto en Francia como en Bélgica, mientras que en España celebraron, sin incidentes dignos de mención –y gracias, entre otros, a un jugador criado en Getafe, donde vive–, su clasificación a costa de la selección local. Algo no estaremos haciendo del todo mal los españoles en la acogida, o algo hay en nosotros que no tienen ni belgas ni franceses.

Antes de la despedida, un joven profesor le dice al viajero que nació en un lugar que sale en un libro suyo. La pregunta es obligada, y la respuesta, sorprendente: Bab-Berred, un pequeño pueblo del Rif occidental, en la carretera entre Ketama y Xauen. Es emocionante que de esa aldea, pobre y aislada, haya salido un profesor de español de la universidad de Marrakech. Y no lo es menos que sea lector de quien un lejano día de 1997 pasó por allí y dejó escritas, en esa lengua, sus impresiones de viaje.
«La plaza entera abreviada en un libro –escribe al final de 'Makbara' Juan Goytisolo a propósito de Xemaá-el-Fná– cuya lectura suplanta a la realidad». Por ella, señala en otro momento, pasa también la sombra de Juan Ruiz. Hay quien afirma que el arcipreste se educó entre sarracenos, lo que otros disputan, pero de que en su 'Libro de buen amor' está la impronta de aquellos que levantaron la Kotubía hay más de una pista: «Rogué a la mi vieja que me quisiese casar./ Habló con una mora; no la quiso escuchar;/ ella hizo buen seso, yo, mucho cantar». No andan descaminados quienes estudian hoy español en Marrakech.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete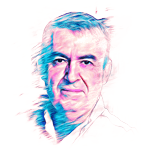
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete